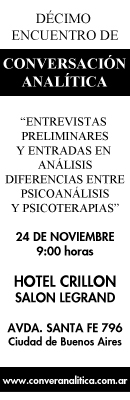Samuel Butler
Blablablá
 Oro por baratijas: Como los perros que hablan en las películas
Oro por baratijas: Como los perros que hablan en las películaspor Alejandro Feijóo
Este es otro episodio, distinto de los anteriores. Pero el hombre lo hace otra vez y se duerme tras la comida. Unos minutos, acaso segundos, un fragmento de menos, pues la luz acaba de cambiar al plomo de la tarde primera. Maldice el sueño breve, el rato de un día que fue liviano y ya es desperdiciado, y se aterra también brevemente ante la espera de una noche insomne más larga de tinieblas. El brillo que cuelga de las persianas lo muestra desnudo; nadie lo ha visto así en este tiempo de calor que termina. Se acerca a la cocina; por inercia tira de la puerta. Los estantes pelados expanden la estancia de lo primitivo; tampoco tiene hambre; nada se desea en la espera más que lo incierto; el hombre cree que si él fuera la otra persona ya lo habría decidido. Pero el hombre es anticuado y espera, y así son las cosas de este orden. Se viste primero y sale después.
El hombre no pasea ni camina, rumbea por la geografía más cercana sin otro latido que el de ese día de más. Es amigo de perder el sentido y la dirección, pese a que su pánico más deshilachado acaba en desentender el sentido de las cosas, cuando el olvido de esa espera le abrigue por las noches. Las calles guardan restos de una lluvia que no ha visto caer; el asfalto alterna charcos y desperdicio, gotas de basura en trozos de humedad. El día es festivo, pero tampoco hay tanta gente fuera: las voces de las películas bajan por las ventanas. Quienes han decidido salir extreman el carácter del no laborable: sus ropas cargan un doblez especial; los pasos se dan rematadamente cortos; las parejas que a diario anidan el desprecio caminan a la par, incluso hay quienes se toman de las manos. La luz, aunque límpida, se hace cada vez más oblicua. El hombre es, decididamente, invisible. Con más fotogenia que fotografía la ciudad cambia al ámbar. Se detiene. Ante el semáforo captura una idea (el hombre es mucho de cazar ideas, guiarse por ellas); la porción de vida bajo su mando mengua hacia el ocaso mientras el resto engorda las celdas de los años. El bordillo le resulta inabarcable; la piel de cebra es arena movediza. Tras el esfuerzo el parque se abre ante él, no lo encuentra. El espacio es un telón ante su vista. Y si alguien se lo preguntara él juraría que aquella pradera nunca estuvo allí adonde llega ahora con su rumbo.
La loma está poblada por los ruidos de los jóvenes, las mascotas de las personas. La distracción calienta el aire; el hombre se estremece brevemente, los filamentos de la jarana le arden como el hielo. Las hojas de los árboles aún desaguan el resto de la lluvia, el barro de ceniza salpica el pedrerío y la gente se lo lleva puesto en los traseros, en las perneras. Las manchas le despiertan envidia, la de llevar esas manchas sin el pudor; incluso enarbolándolas. Pero no hay fraternidad en el desprecio. Ellos sacuden sus vidas a bocados, sin decoro ni organización, mientras él espera la suma de todas las sobras. Asume el riesgo y camina entre la gente, olvidando por momentos un camino. Bordea la cuesta hasta trepar a un templete vacío; la animación se escucha más arriba, detrás de la construcción de ladrillo arcilloso. La mancha de cabezas se nutre a medida que se acerca imantado por el desdén de ser uno más. Hay personas dispuestas en forma de herradura de brazos largos; dos o tres filas estiran el cuello para ver, parecen llevar tiempo con la postura. Las voces son de exclamación, una onomatopeya tras otra mezcladas con las palmas de los más entusiastas. La cabeza de un perro pasa volando.
Un muchacho en bermudas saca piedras de una bolsa de lona y las arroja con fuerza desde la panza de la herradura, flanqueado por la muchedumbre. Mientras, los dos animales corren hacia lo alto, siguen el objeto con la vista y lo atrapan en el aire con precisión circense. Se escucha el chasquido de las fauces contra los trozos de roca e inmediatamente después, las onomatopeyas del público. Los saltos de los perros revelan una habilidad no común; se llamarían piruetas si hubiera una carpa sobre sus cabezas. Uno de ellos parece arrastrar el protagonismo, se revuelve en el aire como un látigo, da vueltas sobre sí mismo y aterriza con firmeza sobre el suelo, donde espera el vuelo de la piedra; el otro es mayor y acompaña; si acaso lo ayuda a impulsarse, a localizar algún objeto que el muchacho arroje con torpeza. Cada tanto los perros se frotan lomo con lomo; de lo contrario el hombre pensaría que se odian. Las sombras de la gente amuchada están a ras del suelo y se confunden con las de los árboles. Los perros saltan sobre ellas y las cubren con las suyas, alargadas por el vuelo.
El muchacho de las bermudas aflauta notoriamente la voz cada vez que ordena. El hombre piensa en ultrasonidos, en frecuencias inalcanzables para los humanos. Las órdenes son por lo general monosílabos, aunque al poco se descubre que las voces del instructor mezclan imperativos con los dos nombres: Maza, el protagonista, la cabeza feroz del cerbero; Zama, en un segundo plano, de soporte técnico en los arabescos de Maza. El hombre piensa que los perros no saben a cuál de los dos llama el muchacho, y que se mueven por un instinto que los presentes tampoco alcanzan a descifrar. Por un momento se tiene la sensación de que nadie sabe por qué está allí; ni siquiera los perros, que no reciben azúcar ni recompensa tras los firuletes. El aire cambia a opaco con una pena sencilla. Algunas personas mayores empiezan a marcharse, los trajes tristes de tanto domingo; el hombre no tiene quién lo espere; intenta alisarse la ropa, siente un rayo de frío. La luz natural se hace egoísta y apenas alumbra. Las sombras son ya perpendiculares, se proyectan hacia la construcción de ladrillo, y más allá hacia el centro de la ciudad, con ánimo de infinito.
Por primera vez es Zama el que sigue el vuelo; trota, no corre, y deja rodar la piedra antes de hincarle los caninos y destrozarla. Maza lo espera a medio camino, y al pasar se rozan los lomos a contrapelo. Zama se adelanta unos metros, se detiene frente al muchacho de voz aflautada. De las fauces abiertas le cuelga algo.
–Ya es la hora –le dice Zama al muchacho mientras este recoge las piedras y las guarda en la bolsa de lona. La voz es grave. Como los perros que hablan en las películas.
 Héroes del fogón
Héroes del fogón
por Jota G. Fisac
Da igual la época a la que nos refiramos y el ámbito figurado al que extendamos su uso: el cocinero siempre tiene algo de chamán, de brujo, de emçí; algo de maestro de ceremonias que desde su púlpito entre fogones se dirige a los fieles que esperan sentados disciplinadamente a la mesa la repetición del ritual, la confirmación de que el tiempo es puro retorno. Pero, en muchas ocasiones, esa labor de servir a otros que realiza el cocinero tiene también el brillo heroico de lo anónimo.
Uno de los más anónimos de la historia de los cocineros podría ser el de la Última Cena, personaje que se mantuvo al margen de una de los más famosos y trascendentes banquetes de nuestra civilización. Probablemente le encargaran el menú con muy poca antelación, dada la situación de emergencia que vivían por aquel entonces Jesús y sus seguidores; seguramente se sirviera cordero o cabrito asado con olivo o con sarmiento; el pan de trigo o de cebada seguramente fuera ácimo, pero sobre el cocinero poco sabemos. Anónimos son también los cocineros de las andanzas de don Quijote o del teatro isabelino; conocemos más acerca de la comida servida en las bodas y banquetes que sobre los héroes tras los fogones que por aquel entonces asaban y estofaban las carnes en las ventas de La Mancha o los cottages de los Cotswolds. Pero esta condición de anónimo fue también en ciertos momentos superada por la figura del cocinero como profesional imprescindible, ya fuera por una cuestión de confianza y seguridad (pensemos en algunos de los cocineros de ciertos hombres de poder) o por el resultado de sus platos (sin duda una forma de poder basada en el conocimiento), como El cocinero del arzobispo, quien según nos cuenta Juan Valera poseía el secreto del potaje de habichuelas y garbanzos del que Vuecencia no podía prescindir.
Esta suerte de cocinero poderoso ha llegado hasta nuestros días en diversos formatos, de los que quisiera destacar dos: por un lado el gurú del arte culinario, un hombre con rostro visible a quien se atribuyen cualidades divinas, una especie de lotófago que al ofrecernos el mágico fruto nos hace olvidar el crudo regreso; y por otro el ingeniero alimentario oculto tras las conquistas de la comida industrial, un ser con rostro conocido en su empresa pero anónimo para el mundo, que oficia entre tinieblas las misas negras de la malnutrición contemporánea. Uno y otro nos recuerdan con crudeza el mundo en que vivimos. Los gurús, considerados hoy día como los mejores cocineros del mundo, forman parte de un club donde cocina, arte y ciencia se funden sobre el plato y donde (lo cual es más preocupante y a veces indigesto) comida y obra han de ser ingeridos sincrónica y disciplinadamente en un evento que se apartó del ritual colectivo y popular que solía ser, para acercarse a otro más exclusivo que tiene la apariencia de representación orgiástica only para members. Mirando a las entrañas de su quehacer, estos cocineros en la cumbre alimentan el efecto gurú que con frecuencia en el pasado más reciente acompañó a los cocineros de las elites eclesiástica, política o militar. Sus escuelas perpetúan la supervivencia de la especie: es todo un espectáculo ver a quien fue considerado el mejor cocinero del mundo rodeado de decenas de apóstoles que le siguen por los vericuetos del escenario bulliciano olisqueando y probando los platillos y sus componentes con la esperanza de poder algún día llegar a compartir con el maestro la sabiduría que brilla con su mera presencia. Los gurús y sus seguidores…
Siniestro e invisible, el otro de los cocineros contemporáneos es el ingeniero formado en los institutos tecnológicos que se refugia en las grandes empresas multinacionales de la industria alimentaria y que es artífice de una de las transformaciones a nivel planetario más catastróficas (aunque sólo sea por antiestética): la que ha transmutado el cocinado de los alimentos en una (super)producción de chatarra comestible, dando lugar a hechos tan insólitos como la irrupción masiva de esos alimentos artificiales en algunos lugares de Asia o del Mediterráneo donde el comer y la comida siempre han sido un fuerte baluarte de la cultura.
De esta manera, entre los gurús-artistas de la cocina tecnoemocional (o como quieran llamarla) y los ingenieros que diseñan la cocina chatarrera estamos un poco más solos en el planeta moribundo que nos acoge. Aunque todavía posible, cada día es más difícil encontrar en nuestras grandes ciudades cocineros como los bíblicos o los encargados de los banquetes del Quijote, seres anónimos que desde sus fogones cocinan platos del día con productos frescos (o adecuadamente conservados), platos sin fórmulas químicas a pie de página, con nombres y apellidos reconocibles; alimentos cocinados cuyo aspecto, color y sabor casen de inmediato en nuestros sentidos sin necesidad de un manual de instrucciones. Por eso, la alternativa de convertirnos en cocineros en nuestras propias casas es para muchos un asunto de supervivencia. Pero cocinar es y seguirá siendo un acto heroico que día a día nos demanda más y más dedicación. Comprar productos adecuados y de cierta calidad a un precio razonable es ya considerado como una verdadera aventura que exige conocimiento y voluntad. Y no siempre fue así, de manera que podríamos empezar por recuperar aquellas condiciones que hace apenas unos años nos permitían comprarle al que produce o a quien en su nombre quiera y pueda decirnos de dónde han salido esos productos que tan amablemente nos vende. Y esa aventura de convertirnos en cocineros de nuestros propios platos también necesitará tiempo, dedicación, lo que dada la situación de nuestras sociedades, más y más esclavizadas cada día, convierte la figura del cocinero casero (léase verdadero, desinteresado…) en un superhéroe. Cosa que quizá por otra parte siempre, de una manera u otra, fue.
Las blabletas del mes
por El Conejo Editor
Madre hay una sola
Cuando Brigitte Bardot, esa belleza femenina que dejó sin aliento a un par de generaciones de homo sapiens, dedicó su vida a luchar por los derechos de los animales no podía atisbar cuáles podían ser algunas de las consecuencias que la identificación de otras pares de su género podía provocar. Y no hablo de aquellas militantes que, en contra del uso de pieles naturales, se desnudan frente a algún edificio público. Me refiero a ¿mujeres? como Terri Graham y Suzanne Morgan quienes, por distintos motivos, han confesado abiertamente que han amamantado a sus perros. En el caso de la primera, la cosa tiene un tremendo matiz particular: ha dicho que darle la teta a su perro Spider la hace mejor madre. Lo que sus dos hijos humanos no pudieron, Spider lo hizo posible. Por eso no sería de extrañar que a los jóvenes los abrumen gritándoles que son unos verdaderos hijos de perra.
No tenés cara...
Desgracia, lo que se dice desgracia, es lo que le pasó al salame de Richard Lee Norris, quien en 1997 se reventó la cara de un escopetazo. Objeto de deseo de los cirujanos plásticcos, le hicieron quichicientas operaciones logrando casi un milagro al lograr reconstruirle un rostro digno a quien tuvo un giñapo por faz. Sin embargo, esas maravillosos éxitos de la ciencia también le abren la puerta a otro tipo de freaks, como el caso de un extraño -por ser cortés- joven llamado Dakota Rose, quien está al borde de la centena de operaciones en su rostro para alcanzar lo que cree que es el ideal de belleza: Ken, el muñeco pretendiente de la rubia Barbie. No sé qué piensa Norris de Rose pero al tarambana éste dan ganas de hacerlo de goma.
Queen, panchos & rock and roll
Si a un mortal común y corriente lo detiene una encuestadora en una esquina cualquiera del mundo y le pregunta qué considera mejor que el sexo, apuesto doble contra sencillo a que no muchos responderán, sin hesitar, "Rapsodia Bohemia, el tema de Queen". Sin embargo, los protuberantes cerebros de la Universidad de Londres insisten en que para la mayoría estadística, esa bonita pieza musical está por sobre una de las más altas fuentes de placer que conocen los seres humanos. La explicación, según el responsable máximo de tamaña investigación, sin dudas indispensable para el futuro del mundo, reside en que la música puede estimular las mismas zonas cerebrales que se activan con el sexo y la comida. Si al llegar a aquella cena de a dos que aceptó por puro compromiso escucha el coro de voces que inicia el tema de Queen, recuerde huir al grito de "Mamma mia, let me go" antes de que sea tarde.